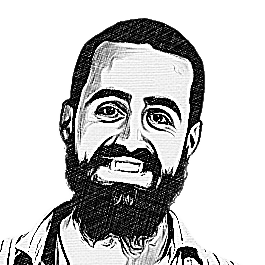En agosto de 1941, cuando muchos creían imposible vencer al III Reich, Churchill y Roosevelt firmaron la Carta del Atlántico, que diseñaba el orden posterior a esa derrota casi inimaginable. Sus principios aspiraban a convertirse en el fundamento del orden posterior a la II Guerra Mundial: el rechazo a las modificaciones territoriales impuestas, el respeto a la libertad de cada pueblo para elegir su sistema de gobierno, la colaboración económica y la libertad de navegación de los mares, el establecimiento de una paz duradera y la creación de un sistema de seguridad colectivo con renuncia expresa al uso de la fuerza. En medio del horror de la guerra, Occidente conoció un momento de grandeza. Los aliados occidentales -como Churchill había anunciado- lucharían hasta el final. Entre 1940 y 1941, aquel tipo, que hoy hubiese aterrorizado a un «woke» -era carnívoro, bebía, fumaba y peleaba-, tuvo el valor increíble de no rendirse, de no ceder, de no tirar la toalla.
Es urgente que Occidente regrese a sus raíces más hondas. Debemos rescatar las categorías sobre las que Europa se construyó y devolver a nuestra civilización su sentido. Para derrotar a una tiranía, hay que tener, en primer lugar, fuerza moral
Aquellos principios de 1941 se fueron desdibujando a medida que había que hacer transacciones con la URSS. Las tensiones entre los aliados -polacos y soviéticos, por ejemplo- hicieron dificilísimo mantener el frente unido. Las conferencias de Teherán (1943), Yalta (febrero de 1945) y Potsdam (julio-agosto de 1945) terminaron conduciendo a un orden mundial cargado de dudas ocultas detrás de las buenas palabras. La URSS terminó imponiendo un dominio comunista sobre los países que ocupó. En 1946, Churchill advirtió del Telón de Acero que dividía Europa. Entre 1947 y 1949, Occidente se dotó de un marco político -la Doctrina Truman- y de instrumentos eficacísimos para evitar el avance del comunismo: el Plan Marshall (1948) y la OTAN (1949). Después se sumarían las Comunidades Europeas, que dieron a Europa un tiempo de paz, prosperidad y estabilidad como no había conocido en mucho tiempo.
No sin errores y traiciones (el abandono de los húngaros en 1956 y el de los checoslovacos en 1968, por ejemplo), Occidente prevaleció sobre las tiranías comunistas en Europa. Sin embargo, la firmeza de 1941 se fue resquebrajando a medida que la URSS se estancaba. 1989 fue un año de felicidad por todo el continente. Tal vez el último. Ya en 1991 la destrucción de Yugoslavia fue un indicador de que la paz no estaba garantizada. Al entrar nuestro siglo, las revoluciones de colores se convirtieron en un modus operandi eficaz y terrorífico. Los derechos humanos, despojados de su sustrato antropológico, se convirtieron en una expresión recurrente y, ¡ay!, vaciada poco a poco. Los mismos términos que sirvieron para pedir la liberación de Andréi Sájarov se emplearon para reivindicar el aborto libre y para exaltar a Greta Thunberg.
Es urgente que Occidente regrese a sus raíces más hondas. Debemos rescatar las categorías sobre las que Europa se construyó y devolver a nuestra civilización su sentido. Para derrotar a una tiranía, hay que tener, en primer lugar, fuerza moral. Eso tenía Juan Pablo II. Eso necesita Europa hoy. Eso debe llevarnos a apoyar a los ucranianos hoy con todo lo que haya, con todo lo que necesiten, con todo lo que se pueda. Esa gente está peleando por su familia y por su tierra contra una fuerza militar formidable. Polonia, Estonia y el Reino Unido son algunos de los países que están enviando ayuda a Ucrania.
Con la conciencia de que algún día habrá que construir un orden más justo y más humano -(…) esta columna está hoy con Ucrania
España debe hacerlo también porque millones de españoles lucharíamos, también, por nuestras familias y nuestra patria en circunstancias similares. No. No justifico los crímenes -muchos- ni los errores del pasado -muchísimos- que los pretendidos profetas de las «sociedades abiertas» han cometido y cometen. No los olvido. No soslayo las políticas identitarias que sólo tratan de disolver a las naciones. No dejo a un lado la ideología «woke» que lleva años asfixiando a Occidente. No paso por alto todos los males que aquejan a una Europa que ha traicionado sus raíces más profundas. No oculto a todos esos europeos que se sienten ajenos a esta lucha porque, a fin de cuentas, ni unos ni otros representan aquello en lo que creen. No paso por alto a todos los que han dinamitado meticulosamente todos los vínculos entre los propios ucranianos negando las naciones históricas e inventando naciones artificiales desde un despacho. Con todo eso presente, debemos recordar que una injusticia no se repara con otra injusticia.
Pero, ahora mismo, los ucranianos luchan con las armas en la mano y hay que ayudarles como necesiten. Con la conciencia de que algún día habrá que construir un orden más justo y más humano -y con la esperanza de que será mejor que esto que se está derrumbando en Europa- esta columna está hoy con Ucrania.