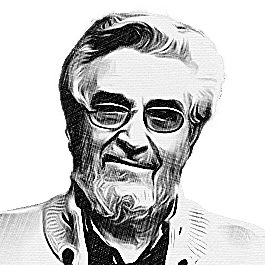Una de las esencias de la relación entre las personas (y, por extensión, entre los grupos, los Estados) es el principio de reciprocidad. Se basa en la conveniencia del criterio de “dar a cada uno lo suyo” (la justicia), que viene bien para mantener el mínimo asequible de igualdad, de adecuación de premios y sanciones. Una manifestación inmediata de lo justo es el do ut des: “yo te doy una cosa para que tú me devuelvas algo de valor similar”. Por todas partes asoma el sentido del equilibrio; aunque, sea tan difícil de conseguir.
Si uno da algo a otro, se entiende como un acto de generosidad. Para restaurar el equilibrio, se precisa el agradecimiento. De lo contrario, quedaría como una especie de deuda pendiente. Se detecta una batería de hermosas palabras asociadas: agradecer, gracia, gracias, agrado, carisma. La acción de agradecer, formalmente, de dar las gracias, supone un principio de inteligencia entre los dos agentes de la relación. El regalo (aunque, solo, sea simbólico) necesita pagar la deuda correspondiente con los posibles gestos de agradecimiento. Es la mínima y tradicional fórmula de cortesía. Los niños (egoístas por naturaleza) tienen que aprender a “dar las gracias”, entre otras obligaciones de la buena educación. Dice Shakespeare: “no ensucies la fuente donde has apagado la sed”. Seguramente es la traducción de algún proverbio antiguo. Hoy, diríamos que se trata de una derivación del ecologismo básico o indiscutible.
Se entenderá ahora que el desagradecimiento es uno de los feos desvíos de la naturaleza humana. Por desgracia, se muestra constantemente por medio de la indiferencia o el desprecio. En El Quijote se recoge este dicho: “De los desagradecidos está lleno el infierno”. El estereotipo de una persona antipática es la que no da ni los buenos días, la mínima donación cotidiana.
De ahí que las “amistades de toda la vida” sean estadísticamente raras; y, por eso mismo, tan admirables
Vuelvo al principio, pues el mostrar agradecimiento es la consecuencia lógica de la previa conducta de la generosidad recibida, el dar algo propio. Obsérvese la conducta ritual con los prólogos de los libros, los actos públicos de celebración u homenaje. El elemento imprescindible es el discurso inicial de “agradecimientos”, con frecuencia reiterativos y hasta empalagosos. La cosa es no dejar de dar las gracias de un modo público.
Cuando se logra restablecer el equilibrio anímico o de sentimientos entre dos personas relacionadas, se puede concluir que entramos en el recinto de la amistad. Equivale a la superación de los egoísmos; tan naturales, por otra parte. En las costumbres actuales, se suelen interpretar como “amigos” a los miles de personas que pueden corresponder con el sujeto en el intercambio de mensajes vía internet. Parece una idea demasiado laxa. La verdadera amistad supone una continua reciprocidad de actos generosos y de agradecimientos. Es evidente el alto coste anímico que supone tal esfuerzo, cuasi deportivo. De ahí que las “amistades de toda la vida” sean estadísticamente raras; y, por eso mismo, tan admirables.
En la cultura española se observa una minucia interesante. Se puede contestar con el resentimiento o el desprecio a una previa dádiva o ayuda por parte de la otra persona. Es una reacción típica de las personalidades inseguras. No sabría decir por qué tal extraña conducta se produce tantas veces en la vida española.
Si difícil es conseguir el equilibrio de afectos (dones y agradecimientos) entre dos personas, el equivalente entre grupos y, no digamos, entre Estados, es mucho más arduo. En consecuencia, el conflicto en la escala grupal o internacional es algo que hay que dar por supuesto. Es sabido que el Derecho Internacional es el menos elaborado de todas las ramas jurídicas.