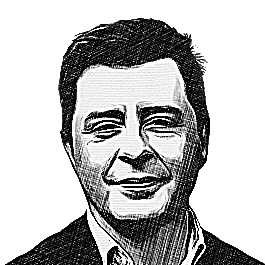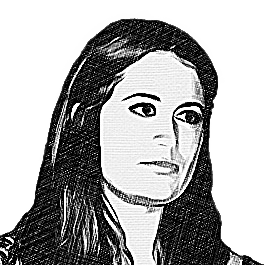De entre las muchas confusiones que hay en torno a la ética, una de las más persistentes y actuales es la de creer que consiste en «tener» (¿!) grandes «valores». Ser bueno consistiría entonces en decirse empático e inclusivo y resiliente, y en apoyar, desde el teléfono inteligente, las causas que está establecido que son las correctas. Consistiría, en definitiva, en declarar de qué lado está uno, qué consignas apoya y en qué guerras ideológicas se alista, sin depender de con qué semejante se mancha uno las manos.
Una de las consecuencias de esta idea caniche es la práctica de desenterrar muertos para echarles broncas. No me refiero, que también, a la moda de las exhumaciones —no es tan malo que se produzcan como que impresentables se pongan, a costa de ellas, medallas—, sino a toda la gente que va por ahí expurgando libros y museos o mirando simplemente atrás para contarnos lo machista y facha que era este o aquel personaje. Gente que descubre y nos cuenta lo colonizadora y asesina que fue en Sudamérica España, pero no Roma, por supuesto, porque en algún lugar hay que echar la raya y la vamos a echar siempre donde nos convenga; el objetivo es ser morales a base de afearles a algunos difuntos sus epopeyas.
Mire usted, querida lectora o lector, si se ha extendido la práctica, que nada menos que en junio de 2020, cuando se ve que no teníamos otros problemas, cientos de miles se echaron a la calle para autodeterminarse héroes o heroínas antirracistas derribando estatuas de Colón o fray Junípero Serra. Eran días en los que, por lo visto, no había nadie a quien ayudar que pillara cerca, nadie que lo pasara mal ni tropelías corrientes que atajar en los alrededores. Y es que esto se suele olvidar: cuantas más energías se van en la pseudomoral de indignarse con y denunciar a nuestros ancestros, menos quedan para solventar los males presentes, los que afectan a quienes aún respiran, se duelen y penan.
Hay dos posturas básicas ante el pasado, la furiosa y la lúcida. La primera pretende nada menos que arbitrar conflictos pasados y a menudo reírse de lo que pensaban quienes no contaban —perdone la obviedad—con la información accesible al furioso cateto que protesta. La segunda indaga el pasado con ánimo de comprender, no para disculpar, sino para seguir avanzando, porque además es consciente de que ningún progreso moral está a salvo de revertirse si nos descuidamos. La primera postura es paleta y faltona, barrabaresca en cuanto a su filosofía, exaltada y gritona en cuanto a sus performances. La segunda ama el estudio y es reservada, y agradece los errores de nuestros antepasados en la medida en que nos enseñan. La primera postura es cobarde, ignorante y anticívica. La segunda es honorable y sabia.
Echan broncas a los muertos quienes no tienen honor, es decir, quienes no se sienten parte de un proyecto humano compartido. Es gente que parece haber bajado a la tierra en un platillo volante, y observa las calles, los edificios, las estatuas y hasta las Constituciones como elementos extraños y desagradables precisamente porque ellos no los crearon. En cambio, la persona honorable admira. No alaba lo viejo y malo, pero sí sabe sentir un justo orgullo por lo conseguido, y sabe de sus dificultades. Es consciente de que cuanto disfruta se debió al padecimiento y la lucha de muchos —incluidos los errados—, y sabe decir «tradición» sin comprar el pack completo, pero sin desechar lo antiguo por el mero hecho de haberse fraguado hace cien o dos mil años. Sabe la persona honorable que los neones posmodernos ocultan un millón de atropellos que compran alegremente quienes abroncan a los muertos.
Llamamos también a esta actitud «adanismo», que es, como dice el DRAE, el «hábito de comenzar una actividad cualquiera como si nadie la hubiera ejercitado anteriormente». Se entiende por qué sienta bien pensar que uno ha parido el mundo; pero también que sin humildad no hay más destino que el ridículo. El caso es que cada vez hay más adanistas ahí afuera, para nuestra desgracia. Escribía en el prólogo a su Historia de Roma Theodor Mommsen: «La experiencia de la humanidad saca provecho de la historia, panteón de sus glorias y de sus triunfos, pues a la luz de la comparación crítica lucen, para enseñanza de las generaciones venideras, lecciones y ejemplos dignos de imitación, y a la vez saludables advertencias de memorables escarmientos». Todo esto, el adanista, que tampoco es muy de leer, lo ignora.
Curiosamente, hay entre los relativistas muchos de estos Past–Facha-Fighters. Es en verdad pasmoso que quienes sostienen que cada uno tiene su moral y que todas valen igual sean muchas veces los primeros en la cola de apedrear antepasados, por más que su actitud —«erais malos»— venga a corroborar lo contrario de lo que piensan: que existe el progreso moral y, en consecuencia, un bien que es atemporal, universal y objetivo. Porque no quisiera uno pensar que lo que hacen los relativistas que le pintan con espray la cara a Colón —¡valientes!— es manifestar no que hay males intemporales, sino que hay cosas que a ellos sencillamente les disgustan.
El mal existe, es actual y está ahí afuera: es lo que hacen quienes intentan destruir a otros, ya sea por interés, deseo, perversión e incluso con las mejores intenciones. El mundo que está por mejorar es el nuestro de ahora. Claro que vale echar la vista atrás para entender mejor y poder combatir lo que nos arruina y produce muerte y sufrimiento. Pero es el ser humano que nos queda más próximo —nuestro prójimo— quien reclama nuestra mente, nuestras piernas y nuestros brazos. De modo que menos hashtags y pulseritas y menos derribar estatuas y más arrestos en nuestro barrio, que está hasta arriba de problemas patentes o soterrados. Como diría el Gallo, el ilustre matador Rafael Gómez Ortega, esos cojones, en Despeñaperros.