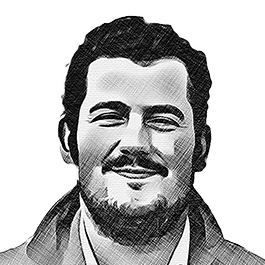En un artículo reciente, mi admiradísimo Enrique García-Máiquez se sorprendía de que en todos los países occidentales ―y también en el nuestro― se haya legalizado antes el aborto que la eutanasia. Yo no puedo sino compartir su desconcierto. Me parece mucho más difícil argumentar contra la eutanasia que contra el aborto, en tanto que en un caso se cumple la voluntad de alguien que pide su muerte a gritos y en el otro se fulmina a alguien tan desvalido que ni siquiera puede expresar su voluntad. En la eutanasia el mal se traviste de bien; en el aborto ni siquiera tiene esa deferencia.
Algunos líderes de opinión han tratado de sortear la dificultad del asunto con argumentos consecuencialistas tan bienintencionados como fatalmente desatinados. Criticar la eutanasia porque, llegado el caso, pueda degenerar en eugenesia ―como ha sucedido en la Holanda con la que fantasean los liberales patrios en sus sueños más húmedos― no es tanto criticar la eutanasia como criticar la eugenesia, igual que oponerse a la democracia porque pueda mutar en demagogia no es tanto negar la legitimidad de la primera como la de la segunda. El origen de mis reticencias hacia todos los consecuencialismos puede resumirse fácilmente: si algo se nos presenta como bueno en sí mismo, no es moralmente aceptable rechazarlo por la simple razón de que su advenimiento implique algún riesgo. Si la eutanasia es buena, merece la pena instaurarla y arriesgarse a que devenga en eugenesia. Si la eutanasia es mala, merece la pena criticarla por algo más que sus posibles degeneraciones. No cabe término medio. Los argumentos consecuencialistas pierden su validez cuando no interpretan el papel que les corresponde: el de un discreto actor secundario.
Por más que reflexiono acerca del asunto, un mínimo de honestidad intelectual me obliga a admitir que toda crítica de la eutanasia debe asentarse sobre una negación fundamental. El hombre moderno ha llegado a concebir algo tan sórdido como un suicidio asistido por el Estado porque antes ha tolerado algo menos sórdido como la autodeterminación individual. Ha concluido que puede predisponer su muerte porque antes ha considerado que puede disponer de su vida a capricho. Así pues, para que nuestra crítica de la eutanasia no se desmorone a las primeras de cambio, habremos de rechazar la atractiva idea de que somos soberanos de nuestra vida; o, por decirlo de otro modo, a la concepción del hombre como monarca absoluto habremos de oponerle la del hombre como administrador honesto. «Hemos recibido la vida, nuestro nacimiento no depende de nosotros. Si sólo dependiera de nosotros, es evidente que tendríamos el derecho inalienable de quitárnoslo de encima a voluntad. Pero nuestra libertad sólo empieza al asumir esa vida recibida, donada, y ella misma quedaría socavada si actuara como un pequeño propietario, como si la vida fuera algo suyo, y no su alma», dice el filósofo francés Fabrice Hadjadj en Tenga usted éxito en su muerte. Si no podemos darnos a nosotros mismos la vida, apostillo yo, ¿por qué habríamos de tener derecho a quitárnosla?
Lo cierto es que la actitud del hombre hacia su propia existencia no debería diferir demasiado de la de un huérfano hacia la hacienda que ha heredado de su padre y que éste, a su vez, heredó de su madre. Bien puede dejar que las flores se marchiten y que los muebles se pudran, pero sabe que no debe. Quizá incluso le sobrevenga la tentación de venderla para comprar otro bien más ostentoso, pero no dejará de percibir la tentación como un mal que conviene evitar. En lo más íntimo de su ser echa raíces la convicción de que la hacienda, como la vida, es un don que le exige la más firme de las lealtades, una gracia a la que no cabe sino acercarse con reverencia y pasmo.
Llegados a este punto, el lector ya habrá comprendido lo que he tratado de sugerir a lo largo de estas titubeantes líneas. Sólo impediremos la legalización masiva de la eutanasia si renunciamos a considerarnos soberanos de nuestra vida, y sólo renunciaremos a considerarnos soberanos de nuestra vida si antes asumimos que se trata de un don demasiado valioso como para que nosotros, tan irrelevantes, tengamos derecho a determinar su extinción.