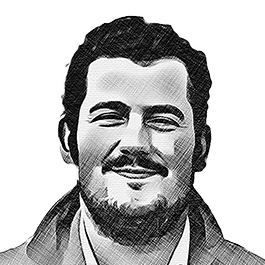Ahora que han pasado unos días desde las elecciones francesas y que ha bajado el nivel de ruido ambiental es un buen momento para la reflexión pausada. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de esta última contienda es la caricaturización maniquea que se ha hecho de los dos finalistas. Parece que se enfrentaban los hijos de la luz a las hordas del caos. En España, con honrosas excepciones como la de este diario, la práctica totalidad de los medios coincidía en el análisis político y en el patrocinio del mismo candidato. Este respaldo sin fisuras a Macron por parte de la izquierda, el centro y la derecha oficiales es sorprendente.
Lo más llamativo es que desde tribunas supuestamente conservadoras se criticara con dureza el escepticismo de Marine Le Pen ante los planes de Bruselas y su resistencia frente a la globalización económica y cultural. Las ideas de identidad, soberanía y proteccionismo se han convertido en los últimos años en piedras de escándalo para ser arrojadas contra el Frente Nacional. Lo que hasta hace muy poco eran valores de la derecha sociológica han pasado a ser, ya definitivamente, anatemas para la derecha política y mediática.
Conforme al relato dominante, parece que de la noche a la mañana los jóvenes, los habitantes de la Francia rural y las clases trabajadoras se han vuelto egoístas y racistas. Unos enajenados que están dispuestos a echar por la borda el futuro de su país por un repentino ataque de miedo cosmofóbico. Sin embargo, lo que nadie nos ha recordado en esta campaña electoral es que la voluntad de los franceses de seguir siendo franceses viene de muy lejos. En realidad, siempre ha sido así. Hoy están dispuestos a mantenerse firmes hoy ante el intervencionismo de Bruselas o la yihad política igual que en los setenta y ochenta hicieron campaña contra la americanización cultural.
En los años ochenta, el analista político Alain Duhamel publicó el ensayo El complejo de Astérix. En él criticaba la obstinación de sus compatriotas en defender sus particularidades culturales, políticas y económicas. Duhamel sostenía que, en un mundo cada vez más globalizado, las virtudes francesas se acabarían convirtiendo en desventajas competitivas. A su juicio, el país se estaba replegando sobre sí mismo (hace ya tres décadas) y “trata[ba] de aparecer ante el mundo como el último bastión frente a la globalización, igual que la aldea gala era el último bastión frente al imperio romano”.
Los franceses no han cambiado. Por suerte, siguen siendo franceses. Probablemente este proceso explique que, a falta de un proyecto alternativo mejor, el respaldo al Frente Nacional no deje de crecer a pesar de los excesos de algunas de sus políticas y los exabruptos de algunos de sus dirigentes.
Este es un buen punto de partida para distinguir entre idearios y causas políticas, por un lado, y siglas y representantes por otro. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de dejar que otros diabolicen ideas nobles en su carrera interesada por diabolizar contrincantes políticos. Para esta labor de discernimiento no encontraremos mejores maestros que nuestros amigos de la infancia: Astérix y Obélix.
Sus creadores están fuera de toda sospecha de ser nacionalistas xenófobos. El dibujante Albert Uderzo es de origen italo-francés. Sus padres llegaron a Francia huyendo del fascismo de Mussolini. El guionista René Goscinny nació en París, en el seno de una familia polaca de orígenes judíos, y se crió en Argentina. Los dos creadores muestran en sus entretenidas historias las bondades de una comunidad cohesionada en torno a vínculos de solidaridad, arraigo y pertenencia y sustentada en una economía de proximidad.
En los cómics de Astérix encontramos todos los ingredientes para la defensa de una visión hermosa de la vida y del mundo. Los irreductibles galos no odian a los romanos ni son amantes de las fronteras. Simplemente defienden su derecho a seguir siendo ellos mismos. No pretenden que sus asados sean los mejores ni sus canciones las más musicales. Simplemente, desean seguir disfrutando de su gastronomía y su arte. De hecho, Astérix y Obélix establecerán en sus viajes muy buena sintonía con los descartados del Imperio pagano: los esclavos y los gladiadores.
Los paisanos de la aldea no son nacionalistas que buscan en su terruño y su tribu un refugio frente a la modernidad. Solo son un pequeño pueblo que quiere seguir siendo el protagonista de su futuro y que desea que las decisiones que afectan a su vida diaria sean tomadas por sus vecinos y no por oficiales de la lejana Roma.
Astérix también lucha contra la globalización. En Obélix y Compañía, el emperador Julio César está desesperado por todos sus fallidos intentos de anexionar por la fuerza la aldea gala a su Imperio. Un joven, Cayo Coyuntural, recién graduado de la escuela de administración (Latin School of Economics), le sugiere un plan perverso: prometer a los galos un sistema de mercado abierto que les permita ser exportadores de menhires para todo el Imperio. Con este señuelo, el economista busca que la aldea pase a depender económicamente de Roma como paso previo a su rendición final como pueblo. Cayo Coyuntural seduce a Obélix y el guerrero galo más fuerte deja de ser un obstáculo para Roma para convertirse en su “repartidor de menhires”. Muy pronto la concordia que se vivía en la aldea desaparecerá para dar paso a una riña constante entre beneficiarios y perdedores del nuevo sistema.
Los galos no son aislacionistas ni enemigos de la libertad. Saben que la economía debe estar al servicio de la sociedad y que la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinos debe jugar también en el terreno económico.
Probablemente Astérix no bebería la pócima de Le Pen, pero tampoco la de Macron. Sin lugar a dudas, los irreductibles galos verían algo muy inquietante en el proyecto político de una persona que, como Macron, ha llegado a decir que “la cultura francesa no existe”. No creo que sea justo plantear el debate en términos de egoísmo e intolerancia. Asumo que la mayoría de los europeos estamos dispuestos a conocer y ayudar a nuestros hermanos de otras regiones del mundo. Pero no creo que sea justo que para prestar esta ayuda se nos exija dejar de ser nosotros mismos.
Identidad, soberanía y proteccionismo no son más que etiquetas políticas actuales que probablemente tendrán una validez transitoria. En el pasado se usaban otras. Puede que algunas personas o partidos hagan un uso burdo o excesivo de ellas. Pero eso no invalida la nobleza de las ideas-fuerza que laten detrás: el ser, la pertenencia y el cuidado. Qué quieren que les diga. A mí personalmente me gustaba más el proyecto Force Vie que Christine Boutin intentó lanzar en las pasadas elecciones europeas. Pero, igual que Roma, una alternativa política sólida no se construye en un día.
El patriotismo no es excluyente ni puede ser monopolio de una familia o de un partido. Por eso no debemos caer en la trampa de identificar la nobleza de una causa con los defectos de quien quiere ser su abanderado. Igual que la bondad de la paz no queda en entredicho por más guerras que se libren en su nombre. Ni los derechos humanos dejan de ser irrenunciables por más abusos que cometan los cascos azules cada vez que pisan el terreno para defenderlos.
Por eso, seguir creyendo en el arraigo en un mundo líquido no supone defender la Francia de Le Pen, sino la de Astérix. En estos momentos de tribulación y confusión ideológica generalizada conviene apagar la televisión y volver a la infancia. Abramos de nuevo los tebeos de Goscinny y Uderzo. Tardaremos poco en recordar que, en realidad, son estos romanos los que están locos.