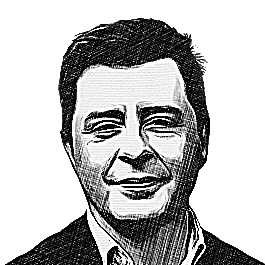Ha sido, sin duda, la imagen más poderosa de la actual protesta popular contra los propósitos hispanicidas del poder: toda esa gente, de rodillas o en pie, rezando el Rosario ante el despliegue policial y, después, haciendo retroceder a los antidusturbios rosario en mano, balanceándolo ante los cascos de la fuerza pública, como captó la extraordinaria fotografía de Jorge de la Hera. Los más memoriosos habrán recordado un precedente no muy lejano: el de hace diez años, cuando decenas de miles de jóvenes católicos hicieron frente en las calles de París a los violentos CRS del no menos violento ministro del Interior, Manuel Valls —sí, el mismo que luego nos quisieron vender aquí como adalid de la unidad nacional… española—.
Son imágenes, la una y la otra, que nos mandan un mensaje más allá de la política cotidiana: la de una Europa que sigue viva frente a otra que la quiere matar.
Puedo entender al católico que ve rezar a esa gente ante la policía y siente un no sé qué de desagrado, como de algo que no está en su lugar. Después de todo, las barricadas no son el lugar más aconsejable para que Dios comparezca. Y sin embargo, ahí lo han llevado, ahí ha aparecido y lo más prodigioso es que, muy probablemente, el policía ante cuyo casco bailaba el rosario sentiría la misma veneración que la mano que movía esas cuentas resueltas en una Cruz. Con todos los respetos a los renuentes, debo decir que a mi, personalmente, la imagen me conmueve. Escribió en algún sitio Max Weber que la religión comparte con la política el arcano de la muerte, es decir, que son esas cosas por las que uno está dispuesto a dar la vida, en la seguridad de que es la propia vida individual o colectiva, terrenal o sobrenatural, lo que uno se juega en el trance. Y es exactamente así: esa Europa, esa España que sigue viva frente a otra que la quiere matar.
Para blandir de este modo el rosario, a modo de maza de batalla, no es preciso —dicho sea de paso— ser capaz de explicar teológicamente la propia fe. Ni siquiera ser un devoto creyente. Aquí funciona esa «fe del carbonero» que tanto disgusta al teólogo —ya no digamos al filósofo— pero que, al final, es lo único que queda cuando los filósofos y hasta los teólogos han abandonado a Dios. Es muy posible que entre la multitud que se unió al rosario de Ferraz hubiera pocos fieles de verdad, digamos de «los habituales»; incluso conozco gente que esa noche rezó un rosario por primera vez en su vida. Pero esto, a mi modo de ver, da más valor todavía al gesto: uno se adhiere a la ceremonia porque siente en lo más íntimo que es lo correcto aunque no sepa explicar por qué, aun si es incapaz de entender el sentido de las jaculatorias. ¿Qué rayos hago diciendo «Torre de marfil, ruega por nosotros»? Da igual. No te haces la pregunta. Lo dices porque hay que decirlo y, al pronunciar esas palabras, le estás gritando al poder que en ese instante, en ese preciso instante, tú defiendes lo bueno, lo bello, lo justo, frente a la injusticia y la maldad. Y probablemente nunca volverás a decirlo en tu vida ni aunque se presente la oportunidad, pero esa noche, ante las luces azules de los furgones policiales, con esa «Torre de marfil» has querido decir bien, justicia, identidad, tradición, patria, fidelidad a la tradición de tus padres y, acaso, remotamente, la posibilidad de que tu alma, después de todo, vaya a salvarse junto a las de quienes te precedieron.
Hay quien dice que eso de ponerse a rezar en la calle ante la fuerza pública es «volver al medioevo». Típica perspectiva del laicismo decimonónico, que aún cree que la religión es cosa de un pasado remoto —mientras repite a pies o, más bien, a manos juntillas los dogmas de cualquier credo moderno, desde el liberalismo hasta la calentología—. Esto es como lo que decía Stirner: el ateo es la verdadera beata de los tiempos modernos. Pero veamos: ¿medioevo? Bueno, sí, por qué no: en el fondo, en muchos aspectos estamos en una nueva edad media, y precisamente en el sentido que los modernos dieron a ese larguísimo periodo que cubre casi mil años y que va desde la caída del imperio romano de occidente hasta la toma de Constantinopla por los turcos (la caída del imperio romano de oriente). Ahora estamos entre la caída del Occidente que nació de las revoluciones liberales —sí, ese mismo que invocan los laicistas— y el nacimiento de alguna otra cosa que aún nadie sabe qué será. Por eso nuestra época es tan fascinante: vemos lo que se está derrumbando pero aún no somos capaces de vislumbrar qué nacerá en su lugar. ¿Cómo extrañarse de que todos tengamos, otra vez, algo de medieval, incluido el despotismo de los nuevos amos del mundo?
Por cierto que esto, el presente cambio de ciclo, pone en nuestras manos un abanico inmenso —y terrible— de oportunidades: todo el tiempo es posible hacerlo todo —también, por supuesto, es posible que nos hagan de todo, lo cual no excluye la hipótesis del martirio—. Y ya que estamos en esa tesitura, entrar en el nuevo tiempo con el rosario en la mano, blandiéndolo delante de las porras y los botes de gas, es una de las formas más bellas de dar el paso. «Torre de marfil…».