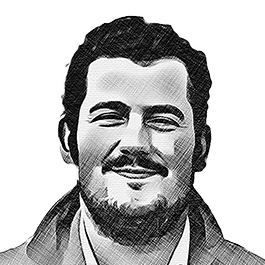Basta recorrer las calles de una ciudad cualquiera para reparar en una de las consecuencias más relevantes de la plaga y de su dudosa, dudosísima, gestión política. Donde antes había vistosos escaparates, hoy no hay sino persianas metálicas recubiertas de inmundicia y coronadas por un cartel de «se traspasa». Donde antes se intuía el drama de una familia que se afanaba en subsistir, hoy se intuye la tragedia de una familia que ha perdido su medio de subsistencia. En este contexto, un observador más o menos ecuánime debe alcanzar dos conclusiones básicas: en primer lugar, que el confinamiento primaveral y el sinfín de restricciones posteriores han dado la puntilla a muchos comercios locales que ya antes malvivían en la jungla neoliberal; y, en segundo lugar, que sólo ese hecho, por sí mismo, legitima una, dos o cien mociones de censura.
Le ahorraré al lector, a quien supongo ya al borde del hastío, otro texto sobre la moción de VOX, pero no le ahorraré uno sobre la desaparición de las tiendas y los restaurantes de barrio. En este caso, al dolor de la pérdida se le añade una desesperanza íntimamente ligada a la certeza de haber traspasado un punto de no retorno. No se trata sólo de que muchas tiendas de barrio no hayan logrado capear el temporal; se trata fundamentalmente de que a esas tiendas de barrio no las vayan a sustituir otras tiendas de barrio. Al Bar Mual no lo reemplazará Casa Paco, sino una sucursal de Foster´s Hollywood. A la Librería Códice no la reemplazará la Librería Logos, sino una veintena de repartidores de Amazon. Las pequeñas empresas desaparecen a mayor gloria de las grandes en un proceso de concentración de la propiedad que, si bien vigente desde hace décadas, la plaga ha acelerado inexorablemente.
Alguien podría pensar que mi postura es principalmente romántica, que me opongo a la concentración de la propiedad por una cuestión fundamentalmente estética. Ciertamente, prefiero la heterogeneidad de los comercios locales a la homogeneidad de las grandes multinacionales. Percibo ―cómo no hacerlo― más belleza en la policromía de una vidriera que en la sórdida monotonía de un edificio de hormigón. Pero no es sólo eso. No puede ser sólo eso. Si yo sospechara de la inclinación oligopólica de nuestro tiempo por una razón meramente estética, alguien a su vez debería sospechar de mi frivolidad.
Tras mi rechazo de la concentración de la propiedad subyace, ante todo, una oscura intuición teórica que Pío XI concreta luminosamente en Quadragesimo Anno: «Como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada». Así pues, muchas multinacionales ―concretamente, aquéllas que prestan servicios que podrían prestar comunidades de hombres más pequeñas― se asientan sobre una usurpación primigenia que los gobernantes deberían tratar de enmendar.
Doy por sentado que algún lector creerá detectar en mi postura un azufroso hedor entre revolucionario y marxista. En realidad, tan sólo pretendo mantenerme fiel a dos de los principios que han vertebrado nuestra civilización. El primero es el derecho a la propiedad privada. Si aceptamos que la propiedad es un derecho, es porque el hombre la necesita; si el hombre la necesita, no tiene sentido que se le niegue a una mayoría creciente; si no tiene sentido que se le niegue a una mayoría creciente, entonces debe distribuirse. «Es una negación de la propiedad que el duque de Sutherland posea todas las granjas de un condado; igual que sería una negación del matrimonio que tuviera a todas nuestras esposas en un harén», sentencia Chesterton en Lo que está mal en el mundo.
El segundo principio, más práctico, tiene que ver con la limitación del poder. Es un axioma político que a la concentración del poder le sigue casi naturalmente un abuso de poder. De hecho, en el momento en el que una persona reúne mucha potestad en torno a sí, sólo su buena voluntad le libra de cometer desmanes. Lo mismo puede decirse en el ámbito económico. Cuando la propiedad está razonablemente distribuida, nadie goza del poder necesario para perpetrar abusos o ―mejor― todos gozan del poder suficiente para protegerse de ellos. Pero la concentración de la propiedad en manos de un puñado de oligarcas ha quebrantado este valioso equilibrio hasta tal extremo que ya sólo dos alternativas se dibujan en el horizonte del político honesto: o bien tomar las medidas necesarias para una sana redistribución del poder económico, o bien rezar por que las pulsiones crematísticas del oligarca muten, como por arte de birlibirloque, en desinteresada filantropía. Yo, que soy católico, pero no idiota, tengo claro cuál de las opciones es la adecuada.