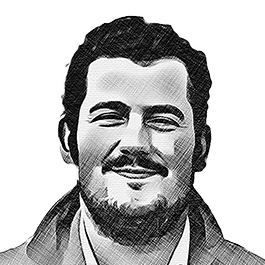Han salido a la luz en Inglaterra los whatsApps del exsecretario de Sanidad durante la pandemia, noticia merecedora del mayor eco porque, entre los mensajes que escribió Matt Hancock, que así se llama, había unos en los que pedía la «implementación» de una nueva variante del Covid para «asustar» a los ingleses o, más bien, para que se «cagaran en los pantalones», con la intención de reforzar así el cumplimiento de los encierros.
Esto da la razón a mucha gente. Al menos a alguna gente: a los escépticos de las medidas represivas y a esos grandes desconfiados que fueron los «no vacunados».
La noticia tiene el efecto de hacernos dudar legítimamente de todo. Tenemos la certeza de que todo es mentira. Todo salvo, quizás, la propia mentira. La única seguridad que tenemos es que quienes siempre han mentido lo estarán haciendo ahora mismo. Así, los mentirosos oficiales acaban siendo nuestro único asidero a la realidad. Sus mentiras, las de los presentadores de la tele, los políticos o los actores fanáticos del oficialismo covidiano son lo único en lo que podemos confiar.
La noticia de la patraña inglesa, que fue la de todos lados, nos recuerda la importancia del miedo. El miedo original del Covid fue mutando con sus distintas variantes y luego mutó en otra cosa: en Putin, en Rusia. Nuestro Pedro Sánchez fue un virtuoso en enlazar esas narrativas: el virus, que no era chino pero luego sí, se convirtió en virus putinista y todo siguió más o menos igual sin que hubiera ni una clara rendición de cuentas ni exigencia de responsabilidades.
Se aflojó entonces la presión sobre los no vacunados, y con ello corremos el riesgo de olvidar su importancia como auténticos sujetos revolucionarios. En plena pandemia, los sistemas políticos de salud clasificaron a la población en trabajadores esenciales, personas que podían ser protegidas, enfermos dignos de cuidado y desahuciados sin derechos. Ese triaje exacerbó la selección y categorías del sistema de salud, que pasó a certificar una nueva ciudadanía con su pauta de vacunación. Esto fue lo impugnado por los ‘no vacunados’, que asumieron un halo revolucionario por su posición frente al sistema político de salud y sus formas de control.
Los escépticos del encierro y los no vacunados fueron integrados en la categoría más amplia y vergonzante del «negacionista». Cualquier figura política homologada por el actual sistema de poder imperial (otanero) trata de imitar o situarse en el eje explicativo de la II Guerra Mundial y los negacionistas, negadores del Holocausto, son lo nefando, lo más abominable.
Pero estos «negacionistas» del Covid criminalizados por la política, prensa, cultura y filosofía oficiales no sólo eran una ventana abierta a la duda (más que razonable, a medida que descubrimos información), sino que asumían una función aun mayor. Las mutaciones covidianas y luego putinistas no solo extendían el miedo; en paralelo extendían la situación de excepcionalidad: la excepción que faculta al poder para su abuso. Desde encerrar a la población hasta iniciar una guerra sin los debidos cauces. Por eso, el que ahora niega, niega algo muy importante: niega esas condiciones de excepcionalidad y, por tanto, la excepcionalidad misma, es decir, la legitimidad del poder discrecional. La negación, por tanto, es un necesario y subversivo acto político.
Todas las informaciones que con sordina van llegando nos confirman la pertinencia revolucionaria del no vacunado y del negacionista, categorías que pasada la pandemia habría que mantener muy vivas.