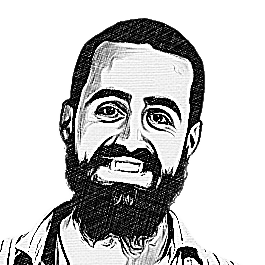Está comprobado que en las naciones que adolecen de falta de libertades públicas, el virus del miedo y del egoísmo, al no encontrar su paliativo en estructuras institucionales inmunes, se propaga con tanta facilidad que termina corrompiendo la totalidad del cuerpo social. La experiencia constitucional del 78 es una buena prueba de ello.
Por otro lado, es notorio que la indignación, por inteligente que sea su base, destruye sin construir nada a cambio y, si lo hace, erige con optimismo voluntarioso instituciones tan vulnerables como las que pretende sustituir. Y se conoce, también, que sólo la desconfiada inteligencia racional, encauzada en un proyecto común basado en la libertad política y en la participación de los ciudadanos, es capaz de crear regímenes políticos con vocación de permanencia.
España se halla en una encrucijada de transcendencia histórica. Inmersa en lo que parece un ineludible proceso pre-constituyente, la sociedad política nacional no ha sido capaz, hasta ahora, de presentar más alternativa al inmovilismo del moribundo régimen salido de la Transición que un proyecto basado en la peligrosa versión posmoderna de la utópica promesa de igualdad material.
Por enésima vez en nuestra historia reciente, lo nuevo, al confundir las consecuencias con las causas, se convierte en reaccionario. Pues la miseria y el desánimo que originan los recortes y la falta de igualdad de oportunidades a los que con razón aluden, no se combaten con más igualdad sino con más libertad, especialmente, con aquella libertad política que el 15M diagnosticó como problema y despreció como solución.
Las heridas provocadas por la corrupción inmanente a toda partidocracia, la constitución de oligarquías financieras en connivencia simbiótica con una clase política instalada en el Estado cuya vocación de perpetuidad le permite vivir impúdicamente de un presupuesto público tan desbordante como improductivo y, quizá sea esto lo más acuciante, las patentes amenazas a la unidad de una nación de existencia secular, sólo encontrarán cura cuando el ciudadano español atesore la libertad suficiente para poder poner, deponer y controlar a sus gobernantes, planteamiento que no parece conmover lo más mínimo a los adalides del cambio, obsesionados con constitucionalizar la igualdad en vez de garantizar la libertad.
España no necesita una revolución de la igualdad sino la institucionalización de la libertad política. El genio de Hanna Arendt explicó magistralmente la diferencia existente entre la cuestión social y la política, atribuyendo el fracaso de la revolución francesa a la primera, y el éxito histórico de la revolución americana a la segunda.
Seguimos huérfanos de una alternativa política centrada en la que las libertades individuales y colectivas, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades conformen su frontispicio. Distintos grupos e intelectuales claman por ese proyecto equidistante entre los intentos de blindaje de la clase política actual y el fervor reaccionario antisistema de la izquierda radical. Pero ninguno aúna todavía la energía constituyente necesaria para ser considerado una sólida alternativa ciudadana.