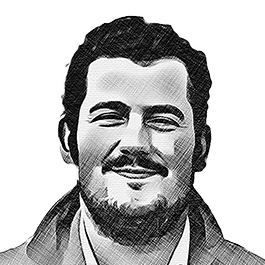A las ocho, cuando llegó a casa la mujer de Rebolledo –un cuarentón venido a menos, registrador de patentes y marcas en una oficina siniestra en el centro de Madrid–, se encontró a su marido sentado en el sillón chester, abatido, llorando desconsolado con un bolígrafo en una mano y tres cuartillas amarillentas y arrugadas en la otra.
La señora de Rebolledo dejó caer el bolso, corrió a la vera de su hombre y con una voz de alarma, preguntó: “¿Tu madre?”. Rebolledo negó con la cabeza e hipó. “¿Te han despedido?”. Rebolledo volvió a negar con la cabeza, se levantó, dejó caer las cuartillas y se encerró en el baño. Su mujer se quedó allí quieta, perpleja, hasta que tomó aquellas hojas amarillentas y vio que estaban llenas de tachones. Una de las cuartillas tenía un encabezado: “Mi infancia”.
La mujer de Rebolledo repasó atónita una lista de nombres: Kiko Ledgard, Radiola, el polo Pachá, el abuelo Pepe, Sábado Cine, Simca, Norka P-88, la leche Collantes, Pueblo, los balones gigantes de plástico de Nivea, Mercromina, Atrix, el Capitán Tan, TBO, el pato Saturnino, la familia Trapisonda (un grupito que es la monda), la carta de ajuste, la saga de los Porretas, Cantares, el carrusel deportivo cuando todos los partidos eran a la vez; el 1500, María Luisa Seco, el Monstruo de Sanchezstein; las sillas de madera de los cines de verano, los Kalkitos, la mirinda, los ceniceros de cinzano…
Todos los nombres estaban tachados con una simple raya. En la tercera cuartilla, el último nombre estaba tachado con una línea temblorosa: “Manolo Escobar”.
La mujer de Rebolledo levantó la mirada hacia el pasillo de donde venían, ahogados por la distancia y por la puerta del cuarto del baño, los sollozos de su marido. Durante un minuto ella luchó contra la lágrima que quería hacerse fuerte en su ojo derecho hasta que se levantó, escribió algo en la última cuartilla debajo del nombre tachado de Manolo Escobar, cruzó el salón, entró en la cocina, salió llevando algo en la mano y pasó aquellas hojas amarillentas por debajo de la puerta del baño.
Diez segundos después, Rebolledo dejó de llorar. Ella escuchó el sonido del cerrojo y él salió del baño, con los ojos colorados pero sonriendo. Ella le enseñó una cucharita que Rebolledo agarró con un suspiro. Su mujer abrió un bote amarillo de tapa roja, Rebolledo hundió la cucharita en el Cola-Cao y luego se la metió en la boca mientras ella le palmeaba el hombro con cariño.