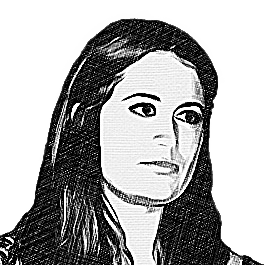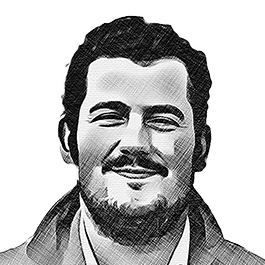Después de escuchar a Isabel Díaz Ayuso o ver cómo calienta la próxima campaña municipal Begoña Villacís, no entiendo por qué Madrid tiene que ser «D.C.», parecerse a Florida o presumir de noria gigante. Disculpen el atrevimiento. Aunque no viva en la capital, ésta no deja de ser el machadiano «rompeolas de todas las Españas», lo que también la hace un poco mía. Así pues, permítanme echar este cuarto a espadas.
Vivimos el declive de un imperio al que seguimos enfeudados en distintos ámbitos. El cultural es uno de los más evidentes y parece que continuemos, fascinados, en una eterna era Reagan. De ahí que nuestros políticos regionales, tomándonos por antiguos paisanos de boina, gallina y maleta de cartón, pretendan seducirnos con la estampita de un Paseo de la Castellana Ocean Drive, algo que hará mucho bien a la nueva costa Fleming; un Coral Gables en el pantano de San Juan y un Ojo de Londres en el Cerro del tío Pío. Exagero apenas. Puede que así alcancemos el soñado Madrid «D.C.», que es a Villacís lo que el «Ziritione» fue a Volkswagen. Signifique la cosa «Distrito Columbia» o «De Ciudadanos», poco importa. Todo acaba en la misma servidumbre.
El cosmopaletismo de nuestros representantes es un clásico imperecedero. No es de extrañar que Ramsés, un exceso de la precrisis más propio de Milán que del barrio de Salamanca, fuera local predilecto para ese socialismo de larga tradición liberal en la que, según Alfonso Guerra, siempre se ha apoyado el PSOE… Eso sí, en lo que respecta a las mancebías el partido tiene un gusto poco extranjerizante, nada «D.C.». Parando en el Sombras durante las restricciones covidianas, Tito Berni y su cuadrilla jugaban, sin saberlo, a ser el cayetanío que no ha podido salir triunfante de Snobíssimo antes de que suene «Soy un truhán soy un señor».
De los Carabancheles a la Ventilla, Madrid tiene que ser Madrid, no Miami, Londres o París. El eje Malasaña-Chueca no es el Marais, Justicia no es el Soho y la milla de oro es más caraqueña que neoyorquina. Tenemos la suerte, todavía, de poder disfrutar una capital provinciana. Si exceptuamos Budapest y quizá Lisboa, la Villa y Corte es uno de los últimos lugares de Europa que menos tiene de global, o donde poco se nota la grisura en la que desemboca aquello. Una viaja, o solía viajar, a otros «países de nuestro entorno». Sus capitales eran pasto de tres o cuatro corporaciones de la restauración y la moda, rápida o lenta. Esa uniformidad, hecha a la medida del mochilero internacional, del instagrammer y del representante de comercio, ha destruido el encanto de algunas ciudades.
La vida de barrio tiende a desaparecer en los villorrios más emblemáticos del continente, pero hay rincones de Chamberí donde el cajero del banco todavía habla de toros; donde se puede ver al mancebo de ultramarinos, con su bata blanca y su carretilla, llevar la compra a casa de las señoras que luego irán a los bares que dice frecuentar el columnismo mixológico. Boiseries, retratos de Cardenales o marinas, registradores de la Propiedad vestidos por Reventún, monteros sonados y vecinos que no han salido del armario suelen ser continente y contenido de esos sitios donde, a Dios gracias, no sirven la ginebra con dosificador, algo muy «D.C.».
No interpreten todo lo anterior como una idolatría por la capital y algunos de sus barrios. Como es obvio, hay lugares en España más agradables para vivir que Madrid, pero no se trata de eso. Se trata de no ser la mala copia de un modelo ajeno y de evitar, en la medida de lo posible, ciertas sumisiones culturales. La próxima vez que vaya a Miami, exigiré, para acompañar esas cervezas sin alma que sirven por allí, un palito de merluza congelada como tapa. La Florida tiene que madrileñizarse más. Tiene que volver a sus orígenes.