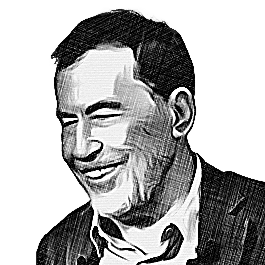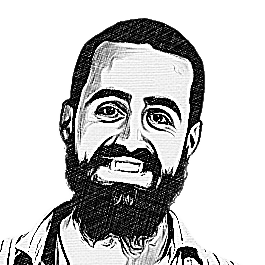¡Ea! Vamos a escandalizar un poco a las beguinas, beguinos y beguines de la neorreligión politeísta de nuestro tiempo. No diré su nombre. Me crucificarían.
Esa creencia es trinitaria, como la hinduista (Brama, Visnú, Siva) y la cristiana (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Se da por hecho que tales dioses son, además de trinos, sabihondos y ubicuos, omnipotentes. O sea: tienen poder. En la religión, casi ecuménica, al menos en teoría, a la que me refiero, los tres dioses –o sea: los tres poderes– son el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.
Del último nada diré. Me resigno a tener gobierno por más que mi ideal, tan libertario como el de Lucifer (Non serviam!), sea el de autogobernarme y autogobernarnos. Pero eso sólo sería posible si se cumpliera un imposible: que el homo fuese, de verdad, sapiens. No lo es. No es ex-simio, sino tan simio como cuando bajó del árbol para adentrarse en la sabana, erguirse y avistar de ese modo, por encima del herbazal, a los depredadores.
Generalizo, claro. Alguna que otra persona inteligente queda por ahí. El poeta José María Álvarez, uno de los Novísimos, me dijo una vez, hace ya tiempo, que en el mundo había catorce humanos así. Con los poetas nunca se sabe. La hipérbole es un tropo. Quizá exageraba.
De la segunda deidad… Bueno, venga, vale, vale, vale, como diría la chica ésa del Premio Extraordinario de la Complutense. También me resigno, también lo admito. La Justicia debe definirse, codificarse e incluso aplicarse, aunque en España sea, por tardía, tan baldía como las pompas de jabón.
Del primer dios… ¡Ah, no, por ahí sí que no paso! ¿Escaños? ¿Señorías? ¿Legisladores? Si por mí fuera, el Parlamento tendría que ser Antilegislativo, al menos por ahora y durante algún tiempo. Con el correr de éste ya se vería…
Lo explico. El 1 de agosto de 1964 me fui al exilio y acabé en Italia. Salía –de más está decirlo– de la España de Franco y encontré techo, yantar, trabajo, ocio y compañía en un país supuestamente democrático. A poco de llegar fui descubriendo, con lógico estupor, que muchas actividades en apariencia inofensivas y de libre ejercicio en la nación que por voluntad propia había abandonado estaban prohibidas por exceso y abuso de inútil y ridícula legislación.
Podría poner muchos ejemplos, pero me limitaré a dos, no por insignificantes menos significativos.
Para jugar al flipper –esas maquinitas que se accionaban mediante pulsadores y solían estar en los bares– era obligatorio ser mayor de edad, ya que regalaban bolas que sólo servían para prolongar la diversión y eso, por ley, las convertía en juegos de azar. Pasmoso. ¡Menos mal que yo, mi chica y mis amigos teníamos más de dieciocho años!
Para hacer uso de un taxi –cosa rarísima, pues eran carísimos y no abundaban– tenías que abordarlos en las paradas, tan difíciles de encontrar como los tréboles de cuatro hojas. Hacerlo por la calle con el clásico gesto de levantar el brazo estaba prohibido a saber por qué. Quizá lo consideraban apología del fascismo y taimado homenaje a Mussolini.
Esa lluvia fina de minúsculos liberticidios –ya dije que los había a diario y por doquier– enfriaron mi inicial entusiasmo democrático. No exagero si digo que pensé que había salido de Málaga para entrar en Malagón.
Todo esto viene a cuento del furor legislativo que se apodera de nuestros dómines cuando alguno de ellos señala la existencia de lo que llaman «un vacío legal». «¡Horror!», exclaman entonces al unísono. E ipso facto corren a eliminarlo por medio de una nueva ley, tan innecesaria como buena parte de las que ya existen. ¡Pero señores míos! ¡Si son precisamente los vacíos legales –no todos, por supuesto– los que permiten que la sociedad respire, sea dinámica, evolucione, prospere, no atosigue y no se convierta en una apisonadora!
¿Sabían ustedes que Alemania, por poner un ejemplo de reconocida solvencia y eficiencia, es uno de los países que menos leyes tiene y que el nuestro, superado sólo, y ni siquiera de eso estoy seguro, por Italia, encabeza la lista de las naciones multilegisladas?
Los vacíos legales son bombonas de oxígeno. ¡Ojalá nuestros diputados cobren conciencia de esa parálisis y se dediquen en el futuro, cuanto más cercano, mejor, a derogar leyes en vez de promulgarlas con el frenesí de los monos en cuyas manos se pone una metralleta!
Ése sería mi Parlamento ideal. Huelga añadir que nunca lo veré. Tendré que seguir siendo un disidente que atempera su conducta a la única ley que siempre es justa: la de la conciencia.