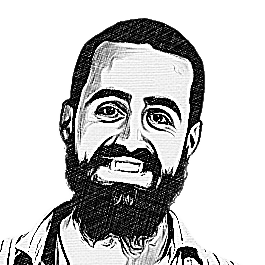Escohotado debería añadir un largo apéndice a su Historia general de las drogas, pero no lo hará. Bastante tiene con seguir hilvanando las costuras y anudando los cabos sueltos de su monumental Los enemigos del comercio. Acabo de mencionar dos de las tres obras de palabra mayor más importantes de los últimos cincuenta años. La tercera, y primera en el tiempo, la escribí yo. No es necesario decir su título. Lo conocen hasta los podemitas. Que se chinchen los feos.
La historia de ese desastre de la evolución de las especies a la que hemos convenido en llamar Humanidad es, bien mirada, la historia del manejo, desarrollo y manipulación de las drogas. Sin ellas no habría habido evolución y seguiríamos siendo amebas, trilobites o protozoos. Cierto es que los herederos de la vida serán los virus ‒hipótesis refrendada por acontecimientos muy recientes y todavía en vigor, quién sabe hasta cuándo‒, pero entre aquel terrario primordial y el día de hoy surgieron las Pirámides, los Diálogos de Platón, la catedral de Chartres, La Divina Comedia, la Danae de Tiziano, la Novena, el Pensador de Rodin y otras cosillas así que sin la actividad de las drogas nunca se habrían producido.
Da igual que sean biológicas y espontáneas, como la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, la melatonina, los estrógenos y la testosterona, o artificiales y añadidas al quehacer cerebral y fisiológico, como los opiáceos, el cannabis, el ácido lisérgico, la psilocibina, la cafeína, la ketamina, la aspirina y el alcohol. Todas ellas modifican, estimulan, adormecen, encauzan, desvían o condicionan la conducta, las apetencias, las abstinencias y los desvaríos, los sueños y las pesadillas.
A menudo se ha dicho que somos lo que comemos. No seré yo quien lo niegue, pero me atrevo a añadir que en análoga y no menor medida somos las drogas que de modo natural o artificial circulan por nuestro organismo y, sobre todo, por nuestras neuronas.
La guerra contra las drogas ha producido ya más muertes directas o indirectas de las que produjo la segunda guerra mundial.
Digo esto con la convicción y la autoridad que me confiere la lectura de un libro de reciente aparición: Dopamina (Península), del psiquiatra Daniel Z. Lieberman, y del físico, guionista y dramaturgo Michael E. Long. O de cómo, según se lee en su portada, «una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos y qué nos depara el futuro». Quizá no sea para tanto y quepa bajar un poco los humos a tan mecánico determinismo, pero sólo un poco. Al final, por mucho que brame el romanticismo y salga por sus fueros el espiritualismo, puede que casi todas las habas de nuestra conducta e incluso de nuestro carácter estén contadas. El libro, sea como fuere, resulta tan convincente como inquietante.
El uso y el consumo de las sustancias a las que apunto, incluyendo las puramente farmacológicas y las abiertamente psicotrópicas, fue libre o casi libre a lo largo de toda la historia natural, la prehistoria y los primeros cuarenta siglos de la historia propiamente dicha. Era el arbitrio de los seres humanos, las costumbres, la experiencia, la curiosidad, la casualidad y el sentido común lo que, con algunos altibajos, regulaba la producción, distribución e ingesta de las drogas. Luego, a medida que fue tejiendo sus asfixiantes redes la política y al abrigo de ésta comenzó el inmisericorde intervencionismo que ahora, con la eficacísima ayuda de ese monstruo que es Internet y la del miedo a la libertad que alienta en el corazón de los miembros de nuestra especie desde la bíblica intrusión de la Serpiente en el Jardín del Edén, alcanza su momento culminante.
No dispongo aquí del espacio suficiente para ilustrar ese proceso de abierta y abyecta esclavitud. Pondré sólo un ejemplo: hace un par de años, poco antes de que el virus chino se colara de extranjis en España y colonizase el resto del mundo, y encontrándome yo en un hotel de Córdoba por motivos profesionales, se me ocurrió llamar a la recepción para ver si podían facilitarme un par de aspirinas ‒¡de aspirinas, señores!‒ y me dijeron que eso sólo podrían hacerlo si lo autorizase un médico. Desistí, claro. A la persona que me acompañaba siguió doliéndole la cabeza. Le había empezado la menstruación.
El tráfico de drogas ilegales mueve inverosímiles montañas de dinero y está en el núcleo duro de los siniestros narcoestados
Estaba yo en Katmandú en los últimos meses de 1968 cuando vi nacer el problema del consumo de heroína. Era el año en que aparecieron los hippies mezclados con los fugitivos de la debacle del mayo francés. Todos los extranjeros, y quienes no lo eran, inhalábamos alegremente bocanadas de charas (hachís) y de ganja (marihuana) entre risas, juegos, chascarrillos y anécdotas. El cannabis, en sus distintas formas, era entonces legal en aquel balcón del paraíso. Nunca pasaba nada malo ni a nadie se le ocurría saltar a la heroína o a otras drogas de las llamadas duras. Todo era simpático y amable, pero un mal día, de repente, los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos empezaron a presionar a los propietarios de los hoteluchos en los que nos alojábamos para que nos prohibieran fumar o ingerir cannabis a los extranjeros. A los nepaleses, no. La histeria del prohibicionismo asomó entonces la patita. No transcurrió mucho tiempo antes de que la venta de hachís dejase de ser legal y pasara a las mismas manos de quienes traficaban con heroína. Aún no había salido a escena el retrovirus del sida, pero el mal estaba hecho y el futuro escrito. Todos sabemos lo que sucedió y a lo que condujo la demonización de las drogas. La guerra contra éstas ha producido ya más muertes directas o indirectas de las que produjo la segunda guerra mundial. No lo digo yo. Son cifras oficiales de los organismos implicados en ese turbio negocio. Y si digo negocio es porque negocio fue y negocio sigue siendo. Su expansión al margen de la ley, sin control médico, mercantil ni fiscal, se convirtió en metástasis generalizada y condujo poco a poco, daños sanitarios, morales y mentales aparte, a la situación actual, en la que el tráfico de drogas ilegales mueve inverosímiles montañas de dinero y está en el núcleo duro de los siniestros narcoestados ‒pertenecientes muchos de ellos al ámbito de la Iberosfera‒ y de otros, con parejo poderío, que en teoría no lo son, pero en la práctica sí.
Ya basta, ¿no? Si queremos que personas como Maduro, como Daniel Ortega, como López Obrador, como Evo Morales, como los Kirchner y demás ralea, desaparezcan de la escena de la política, legalicemos de una vez las drogas y emprendamos el camino de lo que Escohotado llamó en su magno libro Ilustración Farmacológica. El consumo no sólo no crecerá, sino que disminuirá, como ha sucedido en todos los países donde se ha renunciado al prohibicionismo ciego, los ingresos fiscales resultarán decisivos para salir de la crisis económica que se cierne sobre el mundo y los fantoches citados tendrán que salir a escape con el rabo entre las piernas por el escotillón de los regímenes en los que ahora hacen y deshacen a su antojo.
Que así sea.