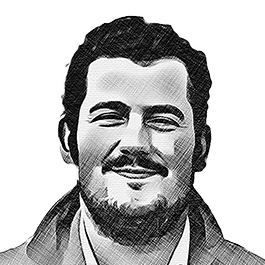Sumergidos en los aceites ideológicos de las izquierdas, resuena en todas las esquinas la cantinela de los derechos. La nueva psicología de Instagram habla cada minuto de lo que mereces, cientos de políticos recitan el rosario de tus derechos, y cualquiera, sea cual sea su condición, encuentra la manera de descubrir lo mucho que el mundo entero le debe. Hace tanto tiempo que solo hablamos de derechos que casi nadie se acuerda de la existencia de las obligaciones.
Por supuesto, es una mentira peligrosa. Por lo general, la Humanidad entera no está en deuda con nosotros, y haríamos bien en profundizar más en la idea de la gratitud y menos en la ingente cantidad de derechos que tenemos. No se trata de despreciar las bondades de un cierto sistema de derechos, sino en recordar, siquiera de vez en cuando, que antes de pedir, hay que dar.
Supongo que es imposible plantear esta idea en el terreno de la política. La perversión del universo de los derechos ha llegado tan lejos, que tan solo con poner en duda alguno de ellos, podrías desatar un auténtico huracán de reproches. No en vano, hay un montón de gente viviendo de sus derechos sin tener la más remota idea de cuáles son sus obligaciones.
Buena parte de nuestros derechos son algo así como la respuesta a nuestro incesante goteo de pago de impuestos
La brillante idea de extirpar la religión de la vida pública ha contribuido a esta deriva suicida. El cristianismo educa, también, y lo hace, antes de nada, desde la idea de la gratitud. En el privilegio de ser hijos de Dios encontramos la madeja de nuestros deberes, de nuestros derechos, de nuestra dignidad, y de nuestras obligaciones. El código moral que desprende es un buen recordatorio de que se espera que pongamos algo de nuestra parte: ya sea para salvarse, en última instancia, ya sea para cumplir con nuestra contribución al bien común.
Por otra parte, la socialdemocracia que nos flagela en el Viejo Continente se lo ha montado de la siguiente manera: buena parte de nuestros derechos son algo así como la respuesta a nuestro incesante goteo de pago de impuestos que, por otra parte, es lo único que parece indiscutiblemente obligatorio. En el círculo vicioso de un Estado del Bienestar enorme e ineficaz, los gobiernos meten la mano sin disimulo en tu bolsillo, tanto para sacar como para meter; aunque, francamente, casi siempre es para sacar.
La cultura de la subvención enloquecida es una de las principales fábricas de actitudes asociales
Qué antiguo -y tal vez por eso, qué oportuno- resulta recordar que, antes que derechos, tenemos una serie de obligaciones que deberían brotar de nuestro interior, no de las imposiciones de un Estado, acostumbrando a arrollar nuestras libertades para dotarnos de las cosas que considera que necesitamos, aunque esto incluya finalmente talleres sobre sexualidad preescolar, partidas presupuestarias contra el calentamiento global, e indicadores de carretera escritos en tres idiomas.
No encuentro, de todos modos, a casi nadie dispuesto a contribuir al apostolado de las obligaciones, de la responsabilidad individual, y del recorte de una gran cantidad de derechos que no lo son en realidad. Lo malo de la postración estatal de la socialdemocracia europea es que, fácilmente y aunque lo haga por otras vías, termina llevando al hombre al mismo callejón sin salida deshumanizador al que conduce el comunismo.
Y hay una cierta complacencia en el magma de los derechos sociales, extrañamente llamados así, por más que la cultura de la subvención enloquecida es una de las principales fábricas de actitudes asociales. Quizá porque, como hemos comprobado en la pandemia, es cierto aquello de H. L. Mencken, que “el hombre medio no quiere ser libre, simplemente quiere estar a salvo”.