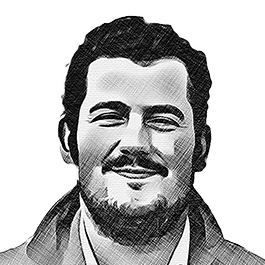El ascenso de Vox ha supuesto la ruptura de los consensos progresistas en muchas materias. Tal vez el más estruendoso haya sido la historia. Desde los años 80, y con particular intensidad desde el año 2004, la izquierda liderada por el Partido Socialista fue acuñando un relato oficial sobre determinados aspectos de la historia de España. Comenzaron silenciando algunos episodios —la persecución religiosa en la II República, por ejemplo— y terminaron negando la realidad misma de la nación.
Ya lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero cuando la situó entre los “conceptos discutidos y discutibles” en aquella sesión de control al Gobierno en el Senado del 17 de noviembre de 2004. Más adelante añadió, por si a alguien le quedaban dudas de todo lo que había venido a demoler, que España “busca fundamentalmente que sus pueblos, sus identidades y sus singularidades estén cómodas y sean reconocidas en ese proyecto común que, repito, es España”. En unas pocas líneas, el presidente del Gobierno había convertido una realidad histórica en un “proyecto común”. Si uno se pregunta cuándo comenzó a dinamitarse la unidad nacional desde La Moncloa, tal vez éste sea un hito que considerar.
Se trata de rescatar nuestra historia de la caricatura y el olvido para devolverle su verdadero rostro
Todas las instancias culturales, todos los medios de comunicación en la órbita del Gobierno y toda la intelectualidad progresista se entregó a la tarea de reescribir la historia de España para denostarla. César Alonso de los Ríos, a quien tanto echo de menos, lo contó a finales de los 90 en “La izquierda y la nación. Una traición políticamente incorrecta” (Planeta, 1999). Insisto en que esto venía de más atrás —recuerdo aquella serie titulada “Requiem por Granada” que presentaba a los reinos cristianos como bárbaros y a los nazaríes como sus víctimas— pero con Rodríguez Zapatero todo se volvió más enérgico. La negociación con ETA fue de la mano de su blanqueamiento. Todas las consignas del Foro de São Paulo se abrazaron y se repitieron contra España. Mancillar su nombre se convirtió en una industria lucrativa de la que participaban los nacionalistas, la izquierda y, en general, la progresía temerosa de que los llamaran “fachas”. El secuestro de la cultura por la izquierda ha tenido consecuencias y responsables políticos que algún día juzgará la historia.
Décadas de propaganda contra España han terminado desbordando la paciencia de millones de españoles. Ha pasado mucho tiempo desde que los activistas de la Plataforma de Apoyo a Zapatero de 2008 grabaran los anuncios de la ceja. El control del discurso cultural y social se está rompiendo. La tecnología digital ha propiciado la proliferación de medios digitales, programas en línea y podcasts, pero no es sólo un problema de producción y distribución. Es un problema de credibilidad. La izquierda está perdiendo el control del relato. Es un proceso lento, pero decidido. Desde la caza y los toros hasta la realidad histórica de España, hay una efervescencia de ideas que reivindican la libertad y la memoria. Se trata de rescatar nuestra historia de la caricatura y el olvido para devolverle su verdadero rostro. A esto está contribuyendo la investigación independiente. Por poner un ejemplo, en 2017 tuvo enorme repercusión el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García “1936. Fraude y violencia en las elecciones del frente Popular”, que demostraba casos de falsificación que determinaron el resultado electoral en febrero de 1936. El Frente Popular, venerado por la izquierda, se impuso gracias a la manipulación.
Andalucía ha sido uno de los campos de batalla más relevantes. No hay manifestación de la cultura popular que el progresismo no haya tratado de secuestrar, colonizar o destruir
A diferencia de los años del zapaterismo, que Rajoy prolongó en el plano cultural mediante la sencilla fórmula de no cambiar nada, no hay tanto un sentido de revancha como de justicia. Hay un hartazgo de la memoria “histórica” que olvida las matanzas en el Madrid republicano. Cunde el cansancio de una pretendida “progresía” que quiere imponer qué comer, qué beber y cómo divertirse. El piquete moralista de la izquierda recibe cada vez más contestación desde las clases populares, que rechazan las imposiciones culturales de los “hípsters”. El éxito arrollador de Chanel en Eurovisión confirmó que las clases populares están reaccionando frente al adoctrinamiento de la progresía.
Se dirá que el ascenso de Vox se debe a que la izquierda ha traicionado a las clases populares, pero sospecho que es más complejo. Cuando Pablo Iglesias e Irene Montero dejaron de vivir en Vallecas para mudarse al chalé de Galapagar retomaron la tradición de Ana Belén y Víctor Manuel, de Imanol Arias y Pastora Vega, de Pedro Almodóvar y de todos los progresistas: el elitismo, el clasismo y la riqueza “aspiracional”. Esa cultura progresista no sólo se ha deslegitimado a sí misma por sus propias acciones, sino por la guerra que ha desatado contra la mayoría de los ciudadanos que comen carne, usan coches diésel o de gasolina y disfrutan del reguetón sin politizar sus letras. Son esos ciudadanos los que están tomando conciencia del inmenso negocio que, en torno a la ingeniería cultural —el lenguaje inclusivo, la memoria “histórica”, el resentimiento constante— la izquierda ha construido a lo largo de cuatro décadas.
Algo está sucediendo en España, y en particular en Andalucía, que desborda lo político
Andalucía ha sido uno de los campos de batalla más relevantes de la guerra cultural en que estamos inmersos. Desde las conmemoraciones de la Toma de Granada -condenadas por la izquierda- hasta la romería de El Rocío y el trato a los animales que participan en ella, no hay manifestación de la cultura popular que el progresismo no haya tratado de secuestrar, colonizar o destruir. Sin embargo, Vox no libra esta lucha sólo a la defensiva; antes bien, contraataca. Así, celebra al Rey San Fernando, en palabras de Javier Cortés, cabeza de lista de Vox por Sevilla, “frente a la Andalucía islamizada, sumisa, además de falsa, de Blas Infante, un referente ideológico impuesto por el consenso progre y que divide a los andaluces”.
Hace no muchos años, estas palabras hubiesen desatado murmullos de descontento acompañados de ceños fruncidos y meneos de cabeza. Hoy llenan plazas y levantan ovaciones. Algo está sucediendo en España, y en particular en Andalucía, que desborda lo político. No se trata de cómo “gestionar” ni de la “política útil”, sino de algo más profundo: estamos asistiendo a una batalla de la guerra cultural que se libra en nuestro país desde hace años y la izquierda puede salir derrotada.