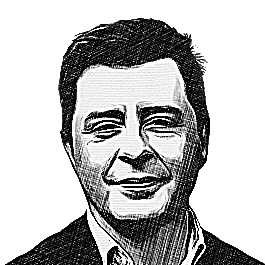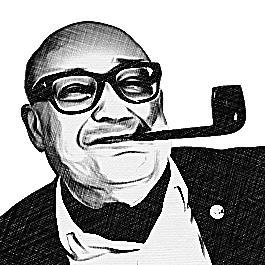La importancia del campo es tanta que se hace difícil de determinar. A veces intuimos algo en los anuncios de leche. Vemos vacas, entornos bucólicos, ganaderos que no parecen actores y nos hablan, pero ni aun así podemos calibrar bien su dimensión múltiple. Una es económica; es la parte fundamental de un sector que luego es de transformación y distribución.
Estratégica: la soberanía alimentaria. Ha de ser capaz el campo de alimentar a un país para que no dependa, en algo tan fundamental, de terceros.
Y tiene otro papel presentido en la propia raíz de la palabra agricultura, del culto, el cultivo. Robert Redeker ha hablado de la crisis común de agricultura y educación, las dos transmisoras fundamentales, objeto las dos de un cambio antropológico. La agricultura cuida el campo, el paisaje, la tierra, y en la ruralidad se conserva el gran acervo de tradiciones.
Así que es muy difícil exagerar la importancia del campo y de su actual reacción en Europa. Es un sector que además se enfrenta a enemigos o amenazas importantísimas: a la globalización, al tecnoliberalismo, a la euroburocracia y a la normativa ecologista… Se tiene que adaptar a la subida de los carburantes, a los problemas de regadío, a las minuciosas exigencias ambientalistas y al desafío de la deslocalización. Pero si deslocalizar una industria deja un panorama posindustrial que es desolado y tiene cierta belleza como de ciencia ficción, ¿qué deja tras de sí la deslocalización agrícola? ¿Cuál es el equivalente rural de los polígonos vacíos y los cinturones industriales que caen bajo el óxido?
La importancia de los agricultores es revolucionaria. Quizás el impulso revolucionario lo aprendieron los franceses en las jacqueries, que estudiamos y ahora recordamos; y hay algo en su actualidad que es intrínsecamente subversivo: los agricultores, con sus inmensas maquinarias, con sus tractores pueden, como los camioneros, oponer algo todavía a las fuerzas del orden. El orden público determinó el urbanismo: bulevares parisinos para correr a porrazos a los manifestantes. Pero los tractores, cosechadoras, segadoras, los grandes ingenios mecánicos son enormes monstruos que al acercarse a la ciudad parecen godzillas amenazantes. Nosotros, los urbanitas absurdos, insectos del hormigón, en cambio, ¿qué tenemos? Toda nuestra amenaza es subir o bajar un bordillo. Mientras que ellos… ellos tienen máquinas, máquinas lentas y paquidérmicas que ocupan el espacio. Eso son: tienen la tierra y ocupan el espacio, ¡son de una materialidad fundamental! ¡Son el suelo nacional, el puro suelo!
Frente a la religión global del liberalismo, del progreso, del ambientalismo, de la inmigración masiva, los pobres seres urbanos estamos inermes y desautorizados. Hablamos una lengua ocupada, una lógica exhausta: la de la modernidad; modernidad jibarizada, superada, pulverizada y vuelta del revés. ¿Cómo hacernos escuchar? Habitando en ella, toda oposición parece ilegítima. Pero ellos, los agricultores, ¿no viven en parte antes de la modernidad, no tienen consigo algo del mundo antiguo? La razón agrícola y campesina aun puede defenderse frente a lo moderno trastornado.
Solo con ellos, por ejemplo, podría redescubrirse la belleza de la palabra proteccionismo, una palabra fea, desprestigiada, «putinizada», cargada con siglos de descrédito, pero realmente hermosa y de un sabio empirismo político: se cuida la industria o un sector hasta que es fuerte, hasta que puede andar solo, ¿no tiene eso algo maternal y nutricio? ¿No era el Estado una gran ubre? ¿No quiere ser nuestro papá y nuestra mamá? ¿O las dos cosas, un Estado-Bosé, un Estado-Papito? ¡Pues sea! ¡Que cuide al lactante! La agricultura necesita una cultura previa, una puericultura de lo sectorial debilitado.
Todo esto es importantísimo, pero para el español es otro debate que no se tiene. Otra cosa allende los Pirineos, donde empieza lo verde, como los striptease de los 70. El 78 nos trajo a la sueca, la ultrasueca española, ¡pero no lo verde de la política! Por un lado, está el apagón informativo que todo lo silencia; por otro, no podemos pensar en las razones del campo cuando nuestro campo no reacciona. Nuestro problema es el europeo, pero con otro problema adicional: ser, ser propiamente. No es que el campo esté débil, no es que el campo esté triste, es que, como la princesa de Rubén, del campo nos llegan apenas suspiros. ¿Y nuestros tractores? ¿Por qué no rodean de rugiente diésel el cinturón madrileño y afectan al oxígeno liberal de Almeida (¡oxígeno odioso!)?
Así, nosotros tenemos los problemas de todos los demás, más uno principal: darnos cuenta, tomar conciencia. Somos como esa gente que al estar enferma no siente el dolor. Que no sabe reaccionar. España está así. Nuestra servidumbre es tal que hemos de mirar a Europa para saber dónde nos duele. Ah, eso era homologarnos…