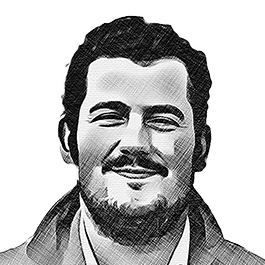En un estupendo ensayo de reciente publicación, ¿Qué es un ser humano? (Rialp, 2023), el filósofo Javier Aranguren introduce esta reflexión: «El final de las historias no es más que otro principio». Contrapone esa idea al mundo de la ficción, donde un desenlace cerrado clausura la trama. El «fueron felices y comieron perdices» de los cuentos infantiles o el oscurecimiento completo de la pantalla en el momento en que concluye una película representan la antítesis de lo que sucede en la vida real. En la vida real nada se detiene. Tanto en la esfera individual como en la colectiva, cada acontecimiento que parece finiquitar una etapa no es en realidad sino un eslabón más en una cadena de sucesos cuyo significado sólo se agota con la extinción definitiva de la persona.
Marzo ha sido un mes idóneo para comprobar la verdad de esta tesis. Se han cumplido veinte años desde que el mayor atentado terrorista de nuestra historia se cobrara la vida de 192 personas, provocando una convulsión social que acabó influyendo de manera decisiva en el resultado de los comicios electorales que se celebrarían unos días más tarde. También es el mes en el que hemos recordado el inicio de un confinamiento decretado cuatro años atrás por un gobierno que sólo unos días antes de adoptar esa medida extrema y sin precedentes —y aprobada al margen de la legalidad constitucional— negaba la gravedad de una enfermedad que ya estaba causando estragos en diversos lugares del mundo, algunos de ellos muy próximos a nosotros.
Ambos sucesos reunían las condiciones necesarias para haberse convertido en sendos puntos de inflexión. Madurar es aprender de las lecciones que nos depara la vida y lo que se espera de una sociedad dotada de un mínimo grado de sentido común es que ante ciertos acontecimientos que alteran dramáticamente el curso normal de la existencia extraiga las conclusiones necesarias para salir fortalecida de la situación. Se espera, en suma, que, frente al berrido oportunista de quienes intentarán aprovecharse de la confusión, refrene sus impulsos viscerales y aplique una buena dosis de cautela a la consideración del momento. Porque, como apunta la cita de Javier Arangurén, ese instante crítico no es el final de nada. Es otro episodio en la larga marcha de la historia, susceptible quizá de modificar nuestra percepción de los peligros reales que afrontamos y de la solvencia de quienes hemos elegido para que los gestionen, pero tras él la vida sigue su curso.
La vida continúa, pues, y veinte años después de las explosiones del 11-M cabe preguntarse dónde estamos. ¿Somos una sociedad más unida? ¿Encaramos el futuro con una dosis mayor de confianza? ¿Vemos a España jugar un papel de relevancia en el mundo, en Europa al menos? ¿Sentimos que disponemos de más libertad para expresar en público nuestras opiniones sin miedo a ser denigrados? ¿Ha mejorado nuestro sistema educativo? ¿Se ha diversificado y fortalecido nuestra economía? ¿Se ha aliviado el montante de la inmensa deuda pública que ya lastra el futuro de las generaciones más jóvenes? ¿Se han atajado la despoblación de la España interior, el abandono del sector primario, el desigual reparto del agua? ¿Disfrutamos por fin todos los españoles de los mismos derechos? ¿Apuntan los índices de criminalidad a que vivimos en un país más seguro? ¿Se ha constatado un freno significativo en el desplome de los índices de natalidad que está sellando el destino de nuestra sociedad? ¿Percibimos que el Estado ha dejado de ser un ente invasivo y que la sociedad civil se ha vuelto más fuerte, menos manipulable, más exigente con su clase gobernante y más sensible y activa frente a los problemas reales que comprometen el futuro colectivo? ¿Se han ocupado los gobiernos recientes de esos problemas reales o han creado su propia agenda ideológica de conflictos artificiales? ¿Ha disminuido la influencia de la mentira y de la propaganda? ¿Contamos con instituciones más sólidas en la defensa del bien común? ¿Hemos visto a algún corrupto avergonzarse en público de su conducta y pedir perdón tras devolver la integridad de lo defraudado? ¿Se ha mitigado el clima guerracivilista en que se suelen dirimir los asuntos públicos cada vez que una horda de demagogos se aplica a la tarea de convertir España en un páramo cainita? ¿Tenemos la impresión de que existe un mundo de la cultura no sectario y beligerantemente crítico con los abusos del poder? ¿Siguen estando presente en la memoria colectiva las miles de víctimas (muertos, heridos, extorsionados) provocadas por la banda de asesinos cuyo brazo político se exhibe ahora mismo como uno de los puntales parlamentarios del gobierno? ¿Se han reducido los niveles del chantaje al que unas fuerzas minoritarias, representantes de ciertas oligarquías locales y cuya retórica secesionista es antes que nada un espantajo para perpetuar sus escandalosos privilegios de casta y ocultar sus múltiples corrupciones, someten a la inmensa mayoría de la población? Y por último, ¿es posible asomarse a la vida pública sin experimentar, salvo en contadas excepciones, un desolador sentimiento de vergüenza ajena?
Con la desfachatez de que suele hacer gala, la maquinaria propagandística al servicio del gobierno ha celebrado estas dos efemérides, el cambio político tras el 11-M y el inicio del confinamiento pandémico, como si se tratase de la génesis de una nueva era: un instante fundador del Progreso, el Año Cero en que hizo eclosión la esencia de la virtud socialdemócrata, modernizadora, integradora y europeísta, llegada para redimirnos de nuestros atrasos seculares. En realidad, han sido unos años perdidos. Tristemente perdidos. Años de constante debilitamiento interior y de miserable entrega a nuestros rivales estratégicos. Ni como sociedad ni como nación hemos salido más fuertes de la experiencia, al contrario de lo que pregonaba aquel eslogan bochornoso. Pero es norma en la tradición orwelliana de los mundos distópicos difundir un mensaje opuesto a las evidencias de la realidad para de ese modo intensificar la fe de los adeptos y sembrar la desmoralización entre los discrepantes. Ahora mismo, la nuestra es una sociedad rota, edificada sobre el embuste y —en la porción de la misma que todavía conserva un asomo de decencia— asqueada por el cariz hediondo de una realidad a la que preferiría poder volverle la espalda. La amnistía a un puñado de delincuentes cuyos votos son imprescindibles para que el Gobierno retenga el poder es el último episodio de una ya larga crónica de claudicaciones que basculan entre lo chusco y lo rastrero. Pero recordemos: «El final de las historias no es más que otro principio». La trama prosigue y el signo de los tiempos asume siempre una naturaleza oscilante. Así pues, dejarse vencer por la desesperación resulta una postura tan absurda como abrazar la creencia ingenua de que todo cambiará de golpe.