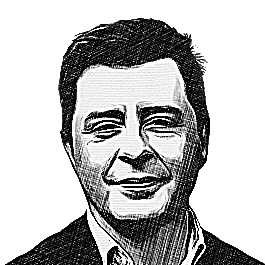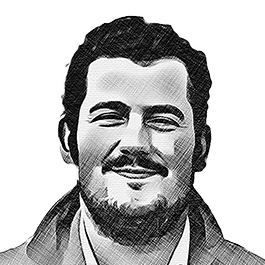Si hay algo que ha hecho daño a la ética en los últimos años es la insistencia en los «valores». Una pista: cada vez se enseña menos ética, y hay más relativistas y subjetivistas (amoralistas), pese a lo cual se habla cada día más de la importancia de los valores. Lo cierto es que los valores no juegan ningún papel en nuestras decisiones morales. Contrariamente a lo que muchos piensan, no «adquirimos» una serie de valores, los «almacenamos» en algún lugar —ya se imagina el lector de dónde viene el asunto— y luego los «aplicamos» a las situaciones en las que una respuesta moral se nos exige. No es así como funciona la psicología moral; nuestra conciencia no es una especie de empresa. Los valores son intelectualizaciones, conceptos; nuestra manera de calificar, desde fuera, a quienes tienen ciertos comportamientos. Son instrumentos para hablar de lo que es justo y bueno, pero carecen de relevancia en cuanto a hacerlo.
Tan es así que, puesto que nadie sabe los valores de nadie, el único método que tenemos para saberlos, preguntarles por ellos, siempre depara decepciones. Que levante la mano quien no ha escuchado hablar a fulanito o menganita de sus extraordinarios valores para comprobar después, en la práctica, lo miserables que eran. «No son coherentes con sus valores», pensamos; ¿y cómo lo deducimos? Observando su comportamiento. Nos sobran entonces los valores, salvo como modo de hablar y para hacer nuestros análisis: todo está en la conducta. «Obras son amores, que no buenas razones», solía decirse; pero no ahora, cuando la bondad de uno, no, hay que buscar una palabra que asuste menos, la moralidad, tampoco, suena rancio, la eticidad de uno, sí, la eticidad de uno ya no depende de lo que haga, sino de sus «valores». Es decir, depende al final de las ideas que prefiera y del concepto que tenga sobre sí mismo; llegada la ocasión de poner esos valores en práctica ya se encontrará una excepción que a uno lo exculpe.
Frente a la inanidad de los valores, la efectividad de los principios. ¿Qué son los principios? Lo que dice el DRAE: «Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta». Si rigen quiere decir que determinan. Son, para entendernos, como señales que disparan algoritmos; si ocurre Y haré X. Para la liquidez amoral, son rigideces; para la ética son elementos imprescindibles. Tienen, además, una gran ventaja «energética»: ahorran muchas disquisiciones extenuantes. Hay incluso un enfoque terapéutico que se apoya en las grandes ventajas cognitivas y motivacionales de los principios: la «Terapia de la aceptación y el compromiso» (ACT por sus siglas en inglés). Se basa en que fijar ciertos principios —con los que nos comprometemos; otro comportamiento en desuso, por antiposmoderno— otorga a las personas la capacidad de dirigir y reorientar su conducta a lo largo del tiempo, con bajo coste psicológico. Los principios o compromisos son «direcciones vitales escogidas», según esta terapéutica; brújulas que señalan el norte. Por supuesto, se valoran contingencias y matices, pero sólo desde esa base sólida de principios se puede construir un carácter sólido. Parte del retroceso en salud mental, los cuadros de ansiedad y depresión de nuestros jóvenes tienen que ver precisamente con la desorientación y el alto coste mental que acarrea la falta de principios. De esto no oirán los lectores hablar casi nunca: del origen moral de muchas medicaciones, vidas prematuramente averiadas y suicidios.
Lo mejor de los principios está en su propio nombre, bellamente descriptivo: los llamamos así porque van antes que el resto de los factores que considerar en un proceso de decisión. Hablando el otro día en redes sociales sobre este asunto, y a propósito del ínclito señor Sánchez, alguien dijo que tal vez el presidente en funciones no es que no tuviera principios, sino que anteponía sus intereses. Esa es una broma de mal gusto. Algo así como decir de un maltratador que «no es que no quiera a su mujer, sino que de vez en cuando antepone su necesidad de pegarle». Me temo, por lo que veo en clase, que la confusión del tuitero no es un caso aislado. Tampoco es de extrañar, porque el mencionado auge del relativismo y el subjetivismo ha arramblado de tal forma con los principios que cuesta encontrar a quien entienda que hay cosas que hay que hacer sí o sí, aunque no nos convengan. A la gente que se comportaba así solíamos llamarla «mujeres y hombres que se visten por los pies», una expresión viejuna, pero también deliciosamente gráfica, porque alude otra vez a por dónde empiezan quienes tienen conciencia.
Explicados así, y en especial en nuestros tiempos, tan user friendly, los principios suenan exigentes. Justamente. Porque la moral (=la ética) siempre lo es. Es decir: ser fiel a la propia conciencia no es ninguna broma. Claro que se puede ser feliz y disfrutar pese a tener principios; pero quien los tiene entiende que no estamos aquí para ser felices, sino para merecerlo, que es muy distinto. Tampoco sirven los principios para sacar pecho, alardeando —para eso, los «valores»—; son reglas de actuación que nos mejoran cuando la humildad se abraza al compromiso. No dan para selfies ni atraen followers los principios. La cuestión, en definitiva, para la persona que los tiene, no es ser admirada, sino admirable.
No es de extrañar que los principios supongan un lastre, un estorbo para quienes abogan por el «vive y deja vivir» y el resto de las vaguedades tontas en las que uno se puede parapetar cuando pasa de todo y concretamente del prójimo. También son malos para el business, los principios; para ciertos business, para ser más exactos. Ni que decir tiene que los principios son la base de la confianza —¿quién puede confiar en quien no tiene principios?—, y por lo tanto el sustento del sistema económico como un todo; a largo plazo, fundan casi cualquier negocio. Pero sabemos que si unos pocos no los tienen pueden obtener beneficios a corto. De esto habría que hablar en las empresas, de principios, y auditar los comportamientos para ver que están en acción y no se quedan en eslóganes, es decir, en valores.
«Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros». Muchos ignoran que Groucho, que era un tipo de principios, nunca dijo eso. En cambio, sí nos divirtió con esta otra ocurrencia: «En política, la sinceridad lo es todo. Una vez que sabes fingirla, ya lo tienes». Y con esto ya puede usted, querido lector, seguir pensando en quien estaba pensando.