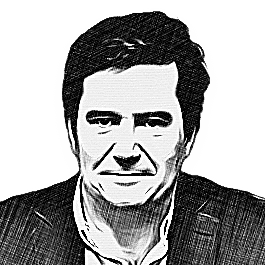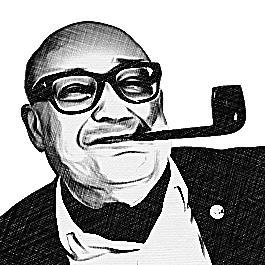Este 23 de octubre se han conmemorado los 67 años de la Revolución Húngara de 1956, los doce días heroicos entre octubre y noviembre en que el pueblo magiar se echó a la calle para expulsar a los soviéticos y acabar con el régimen casi colonial que la URSS había impuesto en el país centroeuropeo. Hubo momentos de una grandeza admirable como los combates de civiles (oficinistas, tenderos, mecánicos) contra los carros de combate por las calles de Budapest hasta ponerlos en fuga. Durante casi dos semanas, la ciudad respiró la libertad. La AVH, siglas en húngaro de la Autoridad de Protección del Estado, ya no mandaba. Su reino de terror y tortura tocaba a su fin. El cardenal Mindszenty (1892-1975), detenido, torturado y sometido a un juicio farsa por los comunistas, era liberado de su encierro domiciliario con el honor y la dignidad incólumes. El pueblo sabía cómo se las gastaban los comunistas y cómo trataban de destruir a la persona por completo, es decir, su cuerpo y su alma. No bastaban los golpes y las balas, sino que también empleaban las calumnias. Durante doce días, con sus amos soviéticos en fuga, el aparato político erigido por Mátyás Rákosi (1892-1971) el alumno predilecto de Stalin, se desmoronaba.
La felicidad duró poco. A los doce días un ejército soviético al completo invadió Hungría y su fuerza fue imparable. Budapest sufrió, de nuevo, los cañonazos y las bombas. Los húngaros lucharon otra vez como leones. Pelearon hasta los chavales. Uno debe imaginarse a adolescentes arrojando granadas y pegando tiros por las calles más bellas de Europa, en la plaza Octogon o en los alrededores del cine Corvin. A muchos de ellos los deportaron a campos cuando la revolución estuvo sofocada. Se les conoce como «los muchachos de Budapest». La represión fue despiadada. Decir que hubo juicios sería inducirles al error porque en un juicio el acusado puede salir absuelto y en un proceso a la soviética eso era simplemente imposible. No se trata de hacer justicia, sino de acabar con la reputación del encausado y de infundir el miedo en el público. Se ejecutó a los principales revolucionarios; por ejemplo, a Imre Nagy (1896-1958) primer ministro durante esos dóce días, comunista y patriota, y a Pál Maléter (1917-1958), el altísimo coronel que fue ministro de Defensa durante el mismo periodo.
Casi nadie acudió en auxilio de los húngaros. Los Estados Unidos, que habían empleado Radio Free Europe para mover a la revuelta, temieron soliviantar a los soviéticos así que protestaron y brindaron ayuda a los que lograron huir del país, pero nada más. Los revolucionarios se quedaron casi totalmente solos. España ofreció ayuda militar (el envío de armamento antitanque) pero la Casa Blanca no autorizó el uso de la base estadounidense en Alemania desde las cual deberían haberse transportado las armas a Hungría.
Estos días deberían recordarse en toda Europa. Los húngaros dieron al mundo un ejemplo de patriotismo, valentía y sacrificio. Por encima de sus diferencias políticas —entre los revolucionarios había desde conservadores hasta comunistas— salieron a las calles en defensa de la patria y la libertad. Estas cosas se olvidan a menudo cuando se habla de la Hungría actual. Son los descendientes de esos revolucionarios los que han votado por Viktor Orbán y han optado por un modelo de sociedad conservador que la Comisión y los progresistas del Parlamento Europeo rechazan. Por ejemplo, entre los 180 000 estudiantes húngaros excluidos del programa Erasmus están los nietos y bisnietos de los revolucionarios de 1956. Una buena forma de honrar este aniversario en Bruselas sería poner fin a esa injusticia.